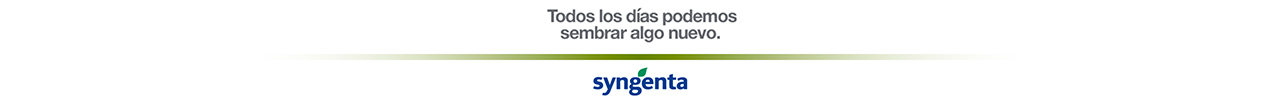No hay duda que estamos frente a uno de los fracasos incomprensibles de la historia argentina. El Valle del Rio Negro que fue pionera, líder y ejemplo de la fruticultura a nivel mundial, está en riesgo de desaparecer. Un valle cubierto por barrios privados y clubes de campo en vez de montes frutales ya no es una visión tan utópica.
Hace 100 años inmigrantes lograron transformar al Valle del Rio Negro en un oasis floreciente, gracias al ingenioso aprovechamiento del agua que baja de la cordillera. Hasta hoy impacta ver el verde dentro de la inhóspita estepa patagónica. Los cultivos más exitosos fueron las frutas de pepita, aunque también se pueden cultivar otros frutales, hortalizas, forrajeras, etc.
En forma temprana Argentina empezó a producir manzanas y peras a gran escala. En los años 50-60 Argentina fue el gran exportador de estas frutas del hemisferio sur, siendo conocida en los mercados del norte por sus manzanas verdes, rojas y peras. Pero luego vinieron las sucesivas crisis, el estancamiento y deterioro. Los últimos 40 años se caracterizaron por una alternancia de años adversos al sector (peso argentino revaluado, elevados costos, endeudamiento, problema de mercados) y años de recuperación gracias a fuertes devaluaciones a través de las cuales se ganaba competitividad.
La última “salvación del Valle” se dio con la devaluación del 2012. Pero luego de un breve lapso positivo y ganancias considerables, la inflación anuló la ventaja monetaria. El famoso “costo argentina” volvió a ser el gran problema: elevado costo laboral, aporte patronal y presión impositiva más elevada de la región, fallas en la infraestructura vial y portuaria, costos de transporte interno elevadísimo, control fitosanitario ineficiente, etc; a lo que sumó una estructura productiva y varietal vieja, bajos rendimientos y políticas nacionales que no acompañaron al sector.
Los últimos años del kirchnerismo se sobrellevaron con la expectativa que bajo el nuevo gobierno pueda surgir un milagro. Pero este no se dio. Los nuevos mandatarios dieron algunas mejoras, volvieron al diálogo con el sector, reanudaron negociaciones con países compradores y se presentan abiertos a ayudar. Pero el peso argentino continúa sobrevaluado, la inflación se mantiene en niveles insostenibles para una economía sana y no se logra bajar al costo argentino. Seguimos siendo poco competitivos frente a nuestros competidores.
A su vez el comercio se tornó más exigente, complejo y costoso, con altas exigencias cualitativas, varietales, fitosanitarias y de seguridad alimentaria. Calidades inferiores y variedades viejas no encuentran compradores.
Los espacios cedidos por Argentina fueron rápidamente ocupados por otros competidores. La consecuencia de este mix nefasto está a la vista. Día a día se abandonan plantaciones, cierran empresas, empaques e instalaciones. Personas quedan sin trabajo. No hay estadísticas actualizadas, pero sería interesante saber cuántos de los 60.000 empleados directos que había hace unos años, aún conservan su fuente laboral. También cuantas de las antiguas 50.000 hectáreas aun están en producción. Pero muchas fincas fueron abandonadas, a tal punto que este año no se pudo realizar el pronóstico de cosecha en parte porque muchas de las plantaciones en las cuales se realizaba la estimación fueran arrancadas. De las 1,5-1,8 millones de toneladas cosechadas, se pasó a menos de un millón. Ni hablar de la exportación. De las 600-800.000 toneladas exportadas anualmente, se pasará a menos de la mitad (300-30.000 toneladas).
Sería tentador dividir al sector en buenos y malos, fiel al estilo de las películas de Hollywood. Siendo los malos los otros: el gobierno, los gremios, los grandes empresarios,… Pero desgraciadamente no hay tal facilismo. Todos los involucrados aportaron en mayor o menor medida su grano de arena al fracaso. La priorización de los intereses sectoriales, sin tener en consideración al conjunto y sin proyección al futuro, fue nefasto. Por ejemplo una huelga de uno de los tantos gremios, al inicio de la campaña, produjo pérdidas millonarias, que al final de cuenta pagaron todos. Por otro lado liquidaciones injustas de las grandes empresas, frecuentemente sin diferenciación de calidad, tipo de fruta, mercado o momento de comercialización; desalentó a esforzarse y diferenciarse. Sueldos de los cargos gerenciales que no estaban en concordancia con el resto de los empleados, alentó el descontento social. Gobiernos que dieron la espalda a los problemas de las economías regionales, son solo alguno de los muchos ejemplos.
Temporada de exportación 2017
La campaña de ultramar está prácticamente finalizada. Los resultados son los esperables, pero nada alentadores. Se continúo con la curva descendente que viene caracterizando la exportación de pepitas hace varios años. Nuevamente tendremos récords negativos, los volúmenes más bajos de los últimos 10-15 años en peras, 20-25 años en manzanas.
En caso de la pera, en el primer semestre del año, se exportaron 230.000 t. Esto es un 8% menos que en el 2016 y un 15% menos que 2015. Con esta tendencia la exportación final se ubicará en alrededor de las 290.000 t. Es decir se dejará de exportar 30-50.000 t que en el 2016 y 2015. Con los años previos la merma es mucho más marcada, la pérdida de exportación es de 100.000 a 200.000 toneladas.
En las manzanas la situación es aún mucho peor. Hasta mediados de año se exportaron 55.000 t. Esto es un 15% inferior al 2016 y un 30% al 2015. Todo indica que esta tendencia negativa se acentuará aún más en el segundo semestre, dado que Brasil es uno de los destinos que más cayó. Por lo tanto al final del año probablemente a penas alcanzaremos las 70.000 t, quizás aún menos, dejándose de exportar unas 20.000 toneladas. La fruta que en algún momento fue el emblema de la exportación argentina, está por desaparecer de los mercados más importantes.
Empresas – caen las grandes, oportunidad para las medianas
Entre las empresas se están dando los cambios más marcados. A diferencia de otras veces, son las más grandes que más restringieron sus negocios. Los volúmenes de las grandes cayeron mucho más que los de las medianas.
Expofrut/Univeg: es el caso más emblemático. Durante más de 10 años fue el primer exportador, concentrando el 10-18% del total de frutas frescas exportadas por Argentina (100.000-180.000 toneladas por año). Principalmente se dedicó a las peras, manzanas y uvas. Aunque también incursionó en frutas de carozo, cítricos, arándanos y cebollas. Poseía muchas fincas propias, pero también compraba grandes volúmenes a productores independientes. La fruta era embalada en los empaques propios y guardada en enormes cámaras, las cuales disponían en varios puntos del Valle, así como en San Juan. Su sistema comercial estaba muy bien aceitado, con clientes en todos los grandes mercados del norte. Pero la empresa tenía serios problemas de rentabilidad. Los elevados costos la hacían poco competitiva. Se realizaron varias reestructuraciones, pero sin poder frenar el deterioro. Este año exportará menos de 10.000 tons y todo indica que dejará al país.
PFT: con la desaparición de Expofrut, pasó a ser la primera exportadora de Argentina. Su diferente estructura productiva le permitió enfrentar mejor los embates de la crisis. Pero tampoco le es fácil, lo que se refleja en la caída de las exportaciones que sufrió. Este año embarcó a través del puerto de San Antonio un 19% menos que en el 2016.
PAI: es una excepción dentro de las empresas grandes. Logró mantener sus exportaciones, embarcando en San Antonio hasta fines de junio volúmenes similares a los del año previo. Con lo cual se afianza como segunda exportadora con volúmenes solo levemente inferiores a los de PFT.
Moño Azul: otra empresa de las más tradicionales y más importantes del Valle que está teniendo serios problemas. Fue la que más redujo sus embarques durante la actual campaña. A través del puerto de San Antonio exportó hasta fines de junio un 56% menos que en el 2016.
Ecofrut, Kleppe: también estas empresas que están dentro de los primeros 5 puestos del ranking, sufrieron fuertes reducciones de sus embarques. Este año exportaron un 25 a 30% menos, cuando la media del Valle fue del 14%. Las empresas medianas parecen enfrentar mejor la situación. En general pudieron mantener sus volúmenes exportados, sufriendo solo leves ajustes, o incluso aumentar sus negocios.
Tres Ases, Miele: redujeron levemente sus exportaciones (10-16%)
Cosur, Standard Fruit, Montever, Boschi, Emelka, Fruits&Life: aumentaron los volúmenes exportados con respecto al 2016. Los aumentos más marcados se observaron en Cosur, Standard Fruit y Emelka, que incrementaron sus embarques en un 45-60%.
Destinos
Prácticamente todos los destinos recibieron menos manzanas y peras argentinas que en el 2016 y aún más que en años previos. Excepción a esto es Latinoamérica en caso de las peras y Europa en las manzanas, a los cuales se envió algo más que en el 2016.
Peras: se redujeron fuertemente los envíos a nuestros dos grandes mercados de ultramar: Europa y Norteamérica. Estos recibieron 20-25% menos que en los dos últimos años. En contraposición Rusia compro casi lo mismo que en las temporadas previas. Se observa una buena recuperación de los envíos a Brasil y los restantes países latinoamericanos. A Brasil se enviaron 61.000 t, un +12% que en el 2016, aunque sin alcanzar al 2015.
Dentro de los otros países latinoamericanos se destaca en orden de importancia: Paraguay, Méjico, Bolivia, Perú y Centroamérica.
Manzanas: se recuperaron parcialmente los envíos a Europa. A pesar de esto los volúmenes son reducidos si lo comparamos con los históricos. Se envió algo más de 17.000 tons, un +5-8% que en el 2016 y 2015. Los otros destinos de ultramar (Rusia, USA, Canadá) recibieron menores volúmenes que en años previos. Dentro de los destinos menores se destaca el Medio Oriente al cual se enviaron 1.500t. En Latinoamérica la situación se presenta complicada para las manzanas argentinas, siendo responsable las exigencias fitosanitarias y la fuerte competencia chilena. Los envíos a Brasil cayeron a valores mínimos. Solo se enviaron 4.300 tons, un 64% menos que en el 2016 y 2015. También las exportaciones a otros países latinoamericanos no lograron crecer, ubicándose en niveles similares a los de otros años.